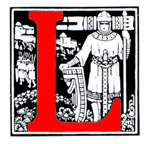
as obras de Carlyle representan un intento por resolver los dilemas planteados por lo que él y sus contemporáneos percibieron como un desplazamiento revolucionario de autoridad en prácticamente todos los ámbitos discursivos e instituciones de poder de la Europa occidental. Desde su punto de vista, parecía no sólo que la autoridad se había movido sino que los terrenos trascendentales para ello habían sido socavados. El Empirismo y la razón individual habían reemplazado los discursos de la tradición y la revelación trascendental, y las instituciones democráticas e individualistas habían suplantado a las jerárquicas. En vez de originar una fuente absoluta y trascendental al margen de la sociedad, el significado del discurso y la legitimidad del poder parecieron ahora derivar del sistema de relaciones que constituían la sociedad y sus discursos (Foucault, capítulo 8). Puesto que la autoridad engendra y autoriza ambos discursos que enraízan al ser social (bajo la forma de la creencia y las relaciones sociales que establecen los principios éticos) en la forma de la ley, tanto el significado de las creencias como la justicia de la misma se vieron afectados por este desplazamiento.
Carlyle compartió la angustia de muchos de sus contemporáneos sobre la idea de que un sistema identitario de significantes, relaciones sociales o creencias, no pudiera producir significado, orden o patrones éticos, y de que su ausencia de autoridad trascendental pudiera garantizar el significado y el valor, sin lo cual el mundo carecía de significado y de ley. Aun así, creía que el vuelco revolucionario de la autoridad se había hecho necesario: sus escritos giraban una y otra vez sobre el tema de la revolución, •••la Revolución francesa, la Revolución inglesa, las revoluciones de •••1830 y 1848, y •••la Revolución industrial. Al intentar resolver la dialéctica entre la revolución y la autoridad, Carlyle buscó tanto establecer su propia autoridad como recuperar la autoridad en el ámbito social.
Carlyle y sus contemporáneos representaron este desplazamiento de la autoridad [1/2] como una crisis surgida de la disolución del gobierno teocrático de la Edad Media y de su sustitución por la economía política secular. Como Burke y Coleridge antes que él, Carlyle estaba interesado en la emergencia del moderno Estado capitalista y responsabilizaba de sus fallas a la separación de la Iglesia y el Estado, así como a la destrucción de la autoridad religiosa y política. El resto de este capítulo introductorio revisará el debate sobre la autoridad a comienzos del periodo moderno que dio lugar a las críticas a los predecesores de Carlyle, Burke y •••Coleridge, críticas que representaban la historia de los siglos XVII y XVIII como una crisis revolucionaria, y que dictaron un regreso a la teocracia como solución.
Los escritores decimonónicos con frecuencia representan a los gobiernos de la Edad Media como teocracias en las que la autoridad fue tanto unitaria como trascendental porque se originó en la voluntad divina. La autoridad, en este sentido, se puede ver como la habilidad de dar autoría a estructuras definitivas de creencia y a códigos de comportamiento. Tanto en el papado como en las monarquías europeas, la autoridad se había representado moviéndose hacia abajo a través de una jerarquía graduada, desde la divinidad “en lo alto” hasta el Papa o el monarca, hasta la aristocracia o el episcopado, y finalmente hasta el pueblo (Kern, 7; véase Carter, 29-31; Brown, 70). Puesto que toda autoridad derivaba de la divinidad, el Estado podía considerarse como una teocracia en la que la creencia religiosa y el orden social habían sido ordenados por una única fuente trascendental. La Reforma y la revolución democrática parecían haber destruido el principio teocrático a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado. Una vez que la religión y la política fueron tratadas como instituciones y discursos separados con sus propios principios internos, la necesidad de su relación desapareció y la escisión de la Iglesia y el Estado le sucedió. Simultáneamente, el enclave de la autoridad se desplazó dentro de la Iglesia y del Estado.
El debate sobre la autoridad religiosa giró alrededor del problema de la revelación, el discurso de la creencia. Al argumentar que los individuos podían discernir la voluntad de Dios leyendo la Biblia por sí mismos, los Protestantes trasladaron la autoridad desde la jerarquía eclesiástica hasta el creyente común, desde el cuerpo corporativo hasta los individuos. Sectas como los Cuáqueros pueden ilustrar el progreso de esta traslación, quienes buscaron eliminar toda mediación de la palabra divina afirmando que no se necesitaba ni incluso la Biblia para descubrir la revelación de Dios. Uno sólo necesita mirar dentro de su corazón. La Alta Crítica que durante el siglo XVIII reinterpretó la Biblia como una colección de mitos que sólo podían decodificarse [2/3] mediante un conocimiento de su historia, debilitó aún más la autoridad bíblica. Hacia el siglo XIX, parecía que cada individuo se convertiría en una secta impuesta sobre sí mismo, espoleando la proliferación de lo que Matthew Arnold llamaría “un agujero en las esquinas de las iglesias” (Cultura y anarquía, 28; texto). Paralelos a estos movimientos en la autoridad del discurso religioso fueron los ataques al principio jerárquico mediante el cual se gobernaba la institución de la Iglesia, precepto debido a la sustitución que había llevado a cabo la Reforma sobre los esquemas menos jerárquicos o antijerárquicos como el Episcopado, el Presbiterianismo, y el Congregacionalismo para la jerarquía romana (véase Bendix, 293). En el siglo XIX, tanto los disidentes como ***los utilitarianistas desafiaron con éxito la unión de la Iglesia y del Estado así como la posición privilegiada de la jerarquía anglicana (Anglican hierarchy).
Lo que inquietaba a Carlyle y a otros críticos decimonónicos fue que esta proliferación de creencias privadas se pareciera menos a la producción de una nueva creencia que a la destrucción de la antigua. Un hecho se había vuelto común en la historia intelectual: mientras los líderes de la Reforma no retaran a la autoridad trascendental en sí misma, puesto que ello habría contradicho sus creencias religiosas fundamentales, su exigencia de que ninguna revelación dogmática (de la Iglesia de Roma) podría demostrarse como cierta y autoritaria seguiría siendo una forma de escepticismo (Popkin, xix-xxi). Los heterodoxos escépticos no podían llegar lejos cuando, argumentando que la revelación nunca fue consistente con la razón, negaban la validez de la revelación a favor del examen racional y de la observación empírica. La autoridad del discurso ya no necesitaba derivar de la posición del hablante en la jerarquía o de la tradición, sino de su propia consistencia interna. Cualquier creencia autorizada meramente por la tradición o por un miembro de la jerarquía podía considerarse como una desilusión supersticiosa. La relevancia de Carlyle para el siglo XIX se debió en parte a que fue un heredero tanto de la tradición de la reforma protestante, la religión de sus padres, como del escepticismo escocés, el entorno intelectual de la Universidad de Edimburgo. El problema, según su visión, era cómo dar autoría a una creencia que sustituyera la fe en la que él ya había dejado de creer.
Durante la misma era, se desafió a la autoridad del estado jerárquico, y el discurso político, como el religioso, comenzó a representar a la autoridad investida en los individuos que constituían el Estado más que como jerarquía monárquica. El discurso del siglo XVII sobre la autoridad política estuvo dominado por el debate entre aquellos que propusieron el patriarcado y aquellos que propusieron el contrato social, alcanzando la teoría del patriarcado su máxima expresión como respuesta al reto procedente de la teoría del contrato social. Hay que distinguir entre la emergencia de una doctrina explícita y la escrita sobre el patriarcado desde los orígenes del mismo en la cultura occidental. Sobre lo anterior, véase a Schochet, quien argumenta que éste no se convierte en una doctrina de obligación política totalmente consumada hasta 1603 (16, 98); sobre la última cuestión, véase Lerner. La teoría patriarcal, una extensión y justificación de la teoría del derecho divino, estableció una analogía entre la autoridad absoluta del monarca sobre su reino y la autoridad absoluta del padre sobre su familia. La refutación que hizo •••Locke de la obra de Robert Filmer, Patriarca, la máxima articulación de la teoría patriarcal, proporcionó la primera elaboración completa de la teoría opuesta del contrato social. La autoridad de los padres sobre sus hijos, [3/4] señaló, no es absoluta, dado que sólo existe durante el periodo de su dependencia. Los padres no pueden vincular a sus hijos a un contrato; en su lugar, cada hijo debe, cuando alcanza la edad adulta, estar de acuerdo con un contrato que establezca la relación entre ellos. Asimismo, cada generación ha consentido, bien implícita o explícitamente, con este contrato que determina el vínculo entre el gobierno y sus ciudadanos (Dos tratados,363-64; véase Schochet, 247-53). La autoridad del contrato deriva no de la disposición divina del pasado, sino del consentimiento del pueblo en el presente. Consecuentemente, Locke argumentó que los gobernantes obtenían su autoridad no mediante la herencia, una estipulación divinamente conferida, sino mediante el mérito individual, a través de la elección de los “más capaces” para regir (Dos tratados, 35; véase Schochet, 266). Además, los historiadores contemporáneos señalan los cambios de la Constitución inglesa y la existencia anterior del feudalismo, por ejemplo, como una prueba de que el gobierno cambia y de que, por consiguiente, no se transmite genéticamente de un modo inamovible (véase Pocock).
La teoría del contrato tuvo dos consecuencias significativas. Primero, desplazó la autoridad sobre el pueblo y sobre las relaciones entre los individuos dentro de una sociedad. Segundo, justificó los cambios dentro de las instituciones sociales, introduciendo la posibilidad de alterar el contrato cada vez que se renovaba, oponiéndose así al supuesto de que la autorización divina de la monarquía primigenia había creado una única institución inalterable. Si el gobierno no conservaba sus obligaciones bajo contrato, el pueblo podría legítimamente derrocarlo, una opción excluida por el discurso del patriarcado (Dos tratados, 432-34).
La teoría del contrato social no necesitaba desafiar a la monarquía, igual que la insistencia en la conciencia y la razón individual no requiere retar la creencia en Dios, sino que altera los cimientos de la autoridad política, los términos del discurso en el que se discute y la representación de sus instituciones, del mismo modo que la Reforma perturbó las bases de la fe religiosa y la forma de las instituciones religiosas. En tanto en cuanto la autoridad se consideró transcendental, asumió una forma jerárquica, y se representó como una emanación descendente de una única fuente central “desde lo alto” hasta la masa social que estaba por debajo. En el nuevo discurso de la clase dirigente parlamentaria, la jerarquía tendía a desaparecer, dado que el gobierno devino representativo del pueblo, más que superior (Bendix, 318-19; Pitkin, Intro.). Los mismos escépticos que rechazaron la revelación y la creencia ortodoxa a favor de la razón y del empirismo podían fácilmente extender la teoría del contrato social para descartar la monarquía, decantándose por la democracia representativa. Cuando la autoridad se convirtió en una cuestión de consistencia interna sobre un discurso más que en una imposición desde arriba o desde fuera, la ley y el orden social pasaron a ser un asunto relativo al establecimiento de los principios que habrían de gobernar las relaciones entre los individuos, un contrato social [4/5] más que un orden natural (como la familia) impuesto por una autoridad exterior. A los críticos de la democracia del siglo XIX les importaba que bajo tales circunstancias no hubiera un modo certero de encontrar alguien “de lo más capacitado” para gobernar el Estado, por lo que a consecuencia de ello, revivieron el argumento patriarcal o paternalista por el que no puede existir un orden social que hasta cierto punto no sea un orden jerárquico de gobernantes y de gobernados (D. Roberts, passim).
Estos cambios en la organización política del Estado coincidieron con los cambios en su organización económica, siendo simultánea la emergencia de la democracia con la emergencia del moderno capitalismo de Estado. La sociedad se comprendía como una serie de contratos entre individuos competitivos en vez de como un cuerpo corporativo unido como una única familia.
No es coincidencia que la metáfora usada para articular la nueva representación de la estructuración política (el contrato) se tomara prestada del discurso económico. A medida que la metáfora del gobierno se desplazó desde la familia hasta el contrato, la palabra economía vino a designar las operaciones del sistema mayor de la organización política, más que la distribución de un hogar; fue únicamente en esta época cuando la economía emergió como un discurso definido, susceptible de convertirse en la base de otros discursos (Galbraith, 31 passim). La misma racionalidad llegó a considerarse en términos de economía como la constitución interna y la repartición de funciones dentro de un ámbito particular, incluido el principio de que los discursos y las instituciones son sistemas intrínsecamente consistentes (MacIntyre, 25; véase Brown, 71-72; Graff, 41).
Conforme la clase media urbana comenzó a asumir el poder político, se afianzó mediante una reorganización del dominio socioeconómico. Durante el siglo XVIII, el parlamento, como representante de los propietarios individuales, tomó el control de las finanzas gubernamentales, implementando un cambio desde una economía regulada por la autoridad real hasta una economía del laissez-faire que favorecía los intereses del individuo (Bendix, 307). Simultáneamente, La riqueza de las naciones de •••Adam Smith, codificó el discurso de la economía política como un sistema autosuficiente y aislado de los fines sociales. La discusión de apertura de Smith sobre la división del trabajo estableció el principio de la producción económica a través de personas discretas, aisladas e intercambiables, retratando la nación como una colectividad de individuos libres (comerciantes en competencia por vender sus bienes y trabajadores por vender su trabajo) dentro de un sistema autorregulado y cerrado en sí mismo. Se argumentaba que los principios del valor, la justicia, o la imparcialidad no podían ser garantizados [5/6] mediante la intervención de un gobierno divinamente autorizado porque tal gobierno era externo al sistema económico autosuficiente. Tales principios deben desarrollarse desde dentro del sistema económico del interés personal. La ética se había convertido en una función del sistema más que en una creencia según la cual éste operaba.
Aquellos que proponían la doctrina de Smith fueron, hablando en términos generales, los defensores de la democracia aumentada; y a la inversa, los críticos de la economía industrial tendieron a ser los partidarios del antiguo orden político así como los simpatizantes de la religión establecida. Lo que afectó a los últimos, tanto en la economía como en la política y la religión, fue la ausencia de cualquier autoridad superior a la que se pudiera apelar sobre las cuestiones de la justicia, y el temor de que la antigua jerarquía, identificada con los ideales caballerescos de la justicia, fuera reemplazada por una nueva elite sólo preocupada por perseguir sus propios intereses privados. Pareció que la teocracia, como sistema encargado de transmitir la creencia religiosa a la práctica social, había sido sustituida por una economía política en la que el interés personal borraba toda convicción, y que la teocracia había dado lugar a una batalla anárquica por el dominio individual.
Dado que el discurso sobre la autoridad estaba modificándose durante este tiempo, la autoridad del discurso no se vio libre de ello, y estas representaciones sobre el movimiento desde la teocracia hasta la economía política encontraron un paralelismo en las representaciones del lenguaje. La descripción del dinero, con el cual las palabras se compararon durante largo tiempo, se vio alterada junto con los cambios en la economía política (véase Shell, 1-11). Bajo la monarquía, sólo las cabezas de Estado tenían la autoridad para acuñar el dinero porque el valor de las monedas estaba garantizado o autorizado por ellas; a la inversa, la habilidad para acuñar el dinero la podían utilizar los dirigentes para establecer su autoridad (Galbraith, 28-29). La frase “el inglés del rey” implicaba una prerrogativa real similar con respecto al lenguaje (el Diccionario de inglés de Oxford comenta que la expresión fue aparentemente “sugerida por frases como 'deformar la moneda del rey'”). Durante la era moderna, el terreno del significado y del valor, del lenguaje y del dinero, se trasladó desde la autorización monárquica hasta la organización interna de los sistemas monetarios y lingüísticos. Como la religión, la organización política y la economía, el lenguaje y el dinero se convirtieron en sistemas cerrados en sí mismos; el significado y el valor fueron determinados por las relaciones históricas dentro de los marcos lingüísticos y monetarios, no por referencia a una autoridad externa. Cuando los billetes del banco aparecieron durante el siglo XVII y la primera moneda en papel durante el XVIII, su valor estuvo garantizado por el oro [6/7] al que representaban y por el cual podían intercambiarse en cualquier momento. Pero dado que el valor de estos billetes dependía tanto de la autoridad de las inscripciones que salvaguardaban su autenticidad como del oro al que representaban, llegó a ser obvio que el dinero retendría su valor siempre que la gente estuviera dispuesta a intercambiarlo de acuerdo con una tasa relativamente fija (Morgan, 19, 21-22). Por ello, durante el siglo XIX, se introdujeron por primera vez monedas no convertibles a metales preciosos.
Tales divisas se corresponden con las representaciones semióticas del lenguaje como sistema en el cual los significantes obtienen su significado mediante su relación mutua, igual que en el sistema monetario, el dinero gana valor, y no en relación con un significado o dinero respaldado por el oro. La representación de los lenguajes como sistemas internamente consistentes por parte de los lingüistas del siglo XX ya estaba implícita en la lingüística histórica desde un siglo y medio antes. El principio de que el significado sólo puede determinarse mediante el examen de las palabras dentro de su contexto, el principio de la filología histórica, implicaba que el lenguaje gana su significado mediante la autorreferencia y no mediante alguna autoridad ajena a él mismo. En la economía política, el individuo se hace libre, no para crear dinero, sino para crear un valor que pueda traducirse en dinero. En el ámbito del lenguaje, el individuo deviene libre para crear significado. Como en otras áreas, estos cambios despertaron inquietudes, en este caso sobre la validez del lenguaje y la habilidad para crear y controlar el significado. El mal uso del inglés propio del rey, la alteración de su significado, consistía en devaluar las palabras; los individuos que acuñaban sus propios vocablos podían ser considerados como falsificadores que perturbaban la jerarquía social, violando el decoro del lenguaje tal y como había sido establecido por la aristocracia.
Este desasosiego sobre la producción lingüística no puede separarse de los cambios principales de la producción literaria. Como la “economía política” que apareció a comienzos de la era moderna, ***el ámbito de la “literatura” surgió únicamente durante el siglo XIX ("literature" arose). El sistema del patronazgo, que otorgó un control considerable sobre la producción de la escritura a las clases altas que apoyaban a los autores, reforzó la idea de que la aristocracia dominaba la acuñación lingüística, mientras la emergencia de la clase media letrada durante el siglo XVIII generó el sistema de la venta de libros en el que los autores estuvieron sustentados por los beneficios sobre la venta de ejemplares que ahora eran bienes comerciales (Kernan, cap. 2). A medida que el mercado de lectores alfabetizados se amplió, los autores se vieron “libres” para producir textos destinados a cualquier segmento escogido del mismo. Las décadas que abrieron la centuria [7/8] vieron la fundación de La revista de Edimburgo (•••Whig), seguida por La revista trimestral (•••Tory), La revista de Londres y Westminster de los filósofos radicales, y cientos de otros periódicos y publicaciones que representaban a cada facción social y política. Por oposición al sistema del patronazgo por el cual los escritores estaban autorizados a promulgar las opiniones de una jerarquía unitaria, el sistema de venta de libros permitió a los autores que retrataran los cientos de facciones sociales individuales, de modo que la literatura se convirtió en un “locus de disputa política en vez de en un terreno de consenso cultural” (Eagleton, 39). Los textos literarios dejaron de reflejar la autoridad jerárquica para exponer las exigencias del mercado popular.
Sin embargo, las representaciones decimonónicas de la literatura con frecuencia contradijeron este hecho sobre el mundo mercantil, describiendo al escritor como a un visionario libre de las limitaciones impuestas por éste. Más que plasmar la literatura como parte de un nuevo orden social dominado por la economía política, los críticos de la misma la representarían como una alternativa al comercio. La inmensa explosión de la imprenta durante el siglo XIX significó que un autor podía directamente alcanzar una audiencia enorme en comparación con la disponible en siglos previos. Un escritor como Carlyle tenía el potencial de una influencia monumental y poca duda cabe de que sus escritos tuvieron de hecho un impacto tremendo sobre sus contemporáneos, en numerosos modos, tanto positivos como negativos. Pero el hecho de que los usuarios dentro de este emporio decidieran lo que podía leerse, significó que la suya fue siempre y únicamente una de las muchas voces en controversia. Aunque los escritores habían sido liberados para crear sus propios sistemas de significado, esta libertad artística estuvo enfrentada con la determinación del mercado. Este estudio se ocupará en consecuencia de por qué la carrera de Carlyle como hombre de letras fue mayoritariamente una carrera marcada por la frustración.
Carlyle, Burke, y Coleridge pertenecen a la tradición identificada en Cultura y sociedad de Raymond Williams en la que se proporciona una crítica de la economía política, mientras simultáneamente se crean alternativas problemáticas, en parte, se puede argumentar, porque ellos aceptaron algunas de las premisas fundamentales de la economía política. A comienzos del siglo XIX, a los predecesores de Carlyle les pareció que Inglaterra y Europa habían abandonado la teocracia por una economía política, por lo que desarrollaron el análisis de la segunda representado por este cambio histórico, no como una mera mutación de autoridad sino como la destrucción de la misma. Sus representaciones del cambio histórico expresaron su desazón de que la ausencia de autoridad trascendental connotaba [8/9] la carencia de cualquier tipo de autoridad u orden social, que ni la creencia ni la ley, ni el orden ni la justicia podían existir si las instituciones sociales eran únicamente sistemas endogámicos. Concluyeron con que el idilio de la teocracia y el patriarcado había motivado la guerra dentro de la economía política. Carlyle, como Burke y Coleridge antes que él, anhelaba regresar a este idilio previo a la Caída. No obstante, mientras ampliaba la crítica sobre la economía política de Burke y de Coleridge, no llegó a compartir la creencia de ambos de que las instituciones religiosas y políticas del pasado podían servir al presente. En consecuencia, sus escritos manifiestan, de un modo particularmente agudo, el deseo victoriano tanto por recapturar el idilio trascendental como por permanecer en el campo de batalla de la historia.
El ideal de la teocracia subyace simultáneamente a las defensas que Burke y Coleridge hacen sobre la unión de la Iglesia y del Estado, de la institución de la Iglesia y de la Constitución británica. Reflexiones sobre la Revolución de Burke fue provocada no por su antipatía hacia el ateísmo de los revolucionarios, sino por su desconfianza hacia la política de éstos (xv, xxii). Argumentó que dado que la religión era la base de la sociedad civil, los franceses se dedicaron a desvitalizar el orden social cuando rechazaron la religión y la Iglesia establecida. Las autoridades políticas, escribió, “hacen las veces de Dios”, manteniendo el “poder” sólo en la medida en que “actúan con la confianza” de la nación para la nación y son responsables ante el “Autor y fundador de la sociedad”. Sin la religión, el poder es ilimitado y la corrupción le sigue (105-6). Como Burke, Coleridge, que guardaba un interés en la relación entre la Iglesia y el Estado desde la década de 1790 hasta la publicación de Sobre la constitución de la Iglesia y del Estado en 1830, argumentó que la Iglesia debería comprobar el abuso del poder político (xi, 51). Deberíamos percatarnos de que aunque esta obra de Coleridge no apareció hasta después de que las ideas de Carlyle estuvieran medianamente bien formadas, había ido progresando durante largo tiempo y que muchas de sus nociones habían aparecido en las obras tempranas de Coleridge.
Tanto Burke como Coleridge se interesaron en el surgimiento del comercio como un posible factor promotor de la disolución de la Iglesia y del Estado. A lo largo de su análisis sobre la Revolución, Burke utilizó el papel moneda inservible, los asignados, como un símbolo de la vacuidad moral del gobierno revolucionario (273-75; véase también 44, 60, 62). Contrastó asimismo el genuino “contrato” social que constituye el “Estado” con los contratos comerciales que son “temporales y extinguibles”, argumentando que el contrato adecuado no es “sino una cláusula dentro del gran y primigenio contrato de la sociedad eterna que vincula las naturalezas inferiores con las superiores, conectando el mundo visible con el invisible, según un pacto fijo” (110). Regresó así a una forma anterior de teoría contractual en la que el contrato elaborado por la primera generación sigue vinculando a las generaciones sucesivas, por oposición al contrato de Locke que se renueva cada generación [10/11] y puede disolverse bajo las circunstancias apropiadas. La asociación del gobierno revolucionario con los asignados sin valor y el contrato temporal implicaban conjuntamente que el gobierno no estaba, como debería estarlo, autorizado por una autoridad suprema. No es de sorprender que Burke temiera que la falsa “adoración” al “comercio y a la industria, los dioses de nuestros políticos económicos,” desembocara en una revolución igualmente desastrosa en Inglaterra (90). Coleridge argumentó igualmente que el Estado debería contrapesar el espíritu comercial y que la alta burguesía terrateniente no debería implicarse en el comercio, dado que su papel 'consistía en guardar sus tierras “en fideicomiso” para la nación' (Constitución, 51; Sermones, 223, véase también 170-94, 223-29). Aunque Burke era consciente de que la edad de la caballería estaba muerta y Coleridge de que la aristocracia terrateniente estaba aprendiendo a tratar su tierra no como un fondo fiduciario para la nación, sino como un bien comercial, ambos escritores insistieron en que la clase media comercial debía ser mantenida a raya mediante un discurso ético como la caballería o el Cristianismo y mediante las instituciones de la aristocracia terrateniente y la Iglesia anglicana (Anglican church), (Reflexiones, 87; Sermones 141-49).
Carlyle se uniría a Burke y a Coleridge en su crítica a la democracia de la clase media y compartió su nostalgia por un regreso a una autoridad jerárquica. Él también comprendió que la racionalidad había caído ante el dominio de la economía, sosteniendo desde la temprana fecha de “Signos de los tiempos” (1829) que la economía política se estaba convirtiendo en el modelo de todos los discursos y las instituciones. “Signos de los tiempos” afirmaba que el requisito de que las instituciones y el discurso fueran racionalizados mediante la eficiencia, el beneficio y la utilidad coincidía con la destitución de la condición de que poseían pleno significado o valor; en otras palabras, que Smith, De Lolme y Bentham habían sustituido un sistema mecánico (la “condición física, práctica y económica, tal y como la habían regulado las leyes públicas”) por una ocupada con “la condición moral, religiosa y espiritual del pueblo” (CME, 2: 67; énfasis añadido). Carlyle disertó, en mayor profundidad, sobre la idea de que los principios de la libertad y de la independencia individual fomentaban el individualismo económico que atomizaba a la nación y que destruía la responsabilidad social, reemplazando el Evangelio cristiano con un evangelio mecanicista sobre el beneficio y la pérdida (CME, 2: 60-61; sobre el •••conocimiento de la economía política de Carlyle). Insistiendo en que el orden social puede existir sólo mediante una autoridad trascendental, concluyó con que el evangelio del beneficio y la pérdida nunca produciría el equivalente del orden moral implícito en las Cruzadas, la Reforma o la Revolución inglesa (CME, 2: 71).
Los fundamentos de esta crítica sobre la economía política subyacen [10/11] a casi toda la crítica social posterior de Carlyle, pero éste constantemente la reformuló en su búsqueda de la autoridad. Mientras compartió la creencia de Burke y de Coleridge acerca de que la restauración de la autoridad requería una restauración de la jerarquía, no compartió su visión de que esta renovación podía ocurrir si se devolvía el poder a la existente aristocracia terrateniente. Como disidente (dissenter) y escocés de la clase artesana, consideraba a la Iglesia de Inglaterra (Church of England) y a la aristocracia como corruptas y desesperanzadoramente anticuadas (un solo aristócrata, calculaba, se comía el fruto del “trabajo de 6.666 hombres” y a cambio, sólo mataba perdices [TNB, 159-60]). Aunque comulgó con muchos de los supuestos de los futuros reanimadores del patriarcado, también compartió las hipótesis de la Ilustración que subyacían a la teoría del contrato social. Mientras que Burke y Coleridge buscaban retornar de la Revolución a la autoridad, Carlyle quería regresar a la autoridad a través de la Revolución.
* * * * *La cuestión clave del discurso decimonónico sobre la autoridad fue, de hecho, si la revolución la destruye o la restaura. La Revolución francesa (The French Revolution), que pareció epitomizar y concentrar en su breve historia toda la trayectoria de la autoridad desplazable que había estado teniendo lugar durante un par de siglos pasados, se convirtió en el prototipo de todas las revoluciones, el terreno sobre el que se probaba la posición de uno en el marco de la revolución. Lo que distinguió a la contribución de Carlyle de este debate fue que, mientras él era un heredero de la tradición conservadora de Burke y de Coleridge que representaba la revolución como la destrucción de la autoridad, combinó esta tradición con una más radical que plasmaba a la revolución como una búsqueda y un medio de recuperar la autoridad.
La oposición de Burke a la Revolución francesa derivó en gran parte de su concepción particular sobre la autoridad y el cambio social. Su descripción de la Constitución británica como un conjunto en desarrollo de instituciones y prácticas sociales subyacía a su argumento de que el Estado debe ser capaz de modificarse a sí mismo para autoconservarse. Así, no se opuso al cambio, pero su utilización del término “conservación” hizo explícita su visión del cambio como un regreso a los principios de la Constitución (24). La autoridad no residía ni en el derecho divino del monarca ni en la inmunidad electoral, sino en la Constitución considerada como la acumulación de la sabiduría tradicional sobre la gobernanza política (29-30). Mientras que el conservadurismo de Burke preservaría la Constitución, la Revolución fue la “solución [i.e. disolución] de la continuidad” que ésta proporcionaba (20). Desde la perspectiva de Burke, la Constitución jacobina no poseía ninguna autoridad porque había sido creada [11/12] ex nihilo por un pequeño grupo de abogados de la clase media, siendo completamente seccionada del orden social existente. Burke dio a entender que a los autores de la Constitución inglesa ésta no les interesó porque su creación había transcendido las vidas y los intereses particulares de cualquier grupo concreto de hombres, mientras la Constitución francesa estaba limitada a la visión de una agrupación con intereses especiales. Como la Constitución británica de Burke, “el manual del hombre de Estado” (la Biblia) de Coleridge suministraría una base para las instituciones religiosas y políticas, y éste lo empleó como arma arrojadiza contra las especulaciones abstractas y teóricas de los científicos políticos, acotadas por la comprensión humana (Sermones, 31). Tanto Burke como Coleridge, como Arnold posteriormente, desaprobaron el “Jacobinismo” porque creían que éste sustituía las abstracciones--por las cuales aludían a una concepción de la sociedad como un sistema cerrado en sí mismo--por la plenitud concreta de la Constitución británica enraizada en la autoridad trascendental (Reflexiones, 46-47, 69; Sermones, 28-32, 63).
Carlyle consentiría en que el orden político y la creencia religiosa deben afianzarse en la justicia divina y en la verdad, pero sin embargo llegaría a favorecer la revolución, no porque ésta persiguiera la creación de una nueva Constitución o texto sagrado, sino porque destruía la antigua. Las opiniones de Burke y de Carlyle sobre la Revolución inglesa manifiestan la diferencia de su orientación. Para Burke, la Revolución inglesa fue •••la Revolución gloriosa de 1688. Su propósito, argumentó, no sería aniquilar el antiguo orden, sino preservar la antigua Constitución que •••Jaime II estaba socavando (35ff.). Carlyle, por otra parte, simpatizaba con los puritanos y con las revoluciones de 1640 que, como la Revolución francesa, cometieron regicidio, la destrucción simbólica de la monarquía y del orden establecido. Desde su enfoque, los puritanos habían actuado en el nombre de Dios, intentando restablecer la sociedad sobre la base de la ley divina más que sobre los principios de la Constitución. Al caracterizar así a Carlyle, estoy buscando su interés renovado en las guerras civiles de finales de la década de 1830, pero su simpatía por los rebeldes puritanos y escoceses, a quienes consideraba sus propios ancestros, fue de por vida (véase CME, 4: 178).
Burke y Coleridge asumieron que los discursos y las instituciones existentes aún poseían autoridad y podían revitalizarse, mientras que Carlyle pensó que tanto unos como otras se habían convertido en formas vacuas. En el caso de la Revolución francesa, Carlyle como Burke, se quejó de que al destruir el antiguo orden social los franceses habían creado uno nuevo, pero, a desemejanza de Burke, pensó que la destrucción del antiguo orden había sido necesaria. La Revolución francesa, según argumentó tempranamente, no fue la causa del cambio, sino el producto de la profunda necesidad de transformación. “Toda Europa se encuentra en un estado de perturbación, de Revolución”, y “toda la estructura de la sociedad está podrida”, insistía; “debe aprovisionarse de leña como combustible” (TNB, 184; véase [12/13] CME, 2: 82). Mientras que Burke retrató a las instituciones existentes de flexibles y capaces de evolucionar, Carlyle las codificó como podridas y huecas, “una corteza fina de hábito” que había dejado de encarnar a la autoridad (CL, 6: 302; véase CL, 6: 52). En ambos ejemplos, rechazó el texto de Burke sobre la Constitución británica y el manual del hombre de Estado de Coleridge, mediante el cual sus predecesores habían autorizado el status quo, y buscó en su lugar descubrir la autoridad que pudiera engendrar un nuevo texto y unas nuevas instituciones.
Como veremos, Carlyle valoraba la Revolución francesa como necesaria y en su representación de la misma la apoyó admirablemente, pero también la consideró simplemente como un medio para lograr un fin, como la destrucción necesaria del antiguo orden preliminar a la creación del nuevo. Podía destruir la autoridad desgastada, pero no poseía ninguna autoridad propia, ni podía establecer la autoridad. Para Carlyle, la Revolución aún estaba teniendo lugar. Había aniquilado el antiguo orden, pero la autoridad para crear uno nuevo no se había descubierto todavía. La restauración de la autoridad por la que había abogado desafió a la democracia de la emergente clase media que también sería desafiada y rechazada por ésta.
En consecuencia, su búsqueda permanente de autoridad fue interminable. Parte del problema residió en la ambigüedad misma del concepto de autoridad. Históricamente, la autoridad tenía dos denotaciones básicas: (1) el poder o el derecho para imponer la obediencia; (2) el poder o derecho para influenciar o inspirar las creencias. No obstante, los adjetivos correspondientes a estas dos formas de autoridad, “competente, con autoridad reconocida” y “autoritario, tiránico” poseen connotaciones opuestas honoríficas y peyorativas (Carter, 7). Aquellos con autoridad y aquellos autoritarios tendieron a alinearse con las creencias y con la ley, respectivamente. Cuando la creencia de una sociedad no se corresponde con la ley, la sociedad experimenta la ley no como digna de autoridad, sino como autoritaria. Tal sociedad se rebelará en el nombre de una autoridad con la que busca fusionarse para evitar la alienación en la ley externa a sí misma. Pero, desde otro punto de vista, la sociedad llega a estimar esta nueva creencia como igualmente falsa porque es específica de la facción rebelde y no competente o merecedora de autoridad. En nombre de la sociedad en general, ésta suprime a la facción rebelde que nuevamente se mueve a alzarse en contra de la ley. La alternancia cíclica entre la rebelión y la supresión constituye, para Carlyle, el curso fundamental de la historia. El idilio teocrático en el que la ley es extensiva a la creencia, sólo existe en un momento de transcendencia que es antitético con el ciclo histórico en el que la creencia y la ley se alternan. Mientras Carlyle retrata todas las creencias y las leyes como representaciones que son necesariamente históricas [13/14], anhela regresar a y hacer permanente el momento teórico cuando aquellas representaciones coincidían con lo trascendental, y así escapar de la historia. (Los ámbitos imaginarios y simbólicos de Jacques Lacan han contribuido a mi comprensión de la dialéctica descrita en este párrafo, la cual será examinada en profundidad en el capítulo segundo).
La búsqueda de autoridad de Carlyle le condujo primeramente a los románticos alemanes, quienes describieron al hombre de letras como capaz de asumir la autoridad para recuperar el idilio teocrático. Sus intentos para imaginar y representar la recuperación de la autoridad se toparían y lucharían con los problemas derivados de la tentativa de convertir a la literatura y al autor en fuentes reconocidas de una autoridad transcendental. Carlyle se anticiparía a críticos posteriores a la hora de descubrir que la religión romántica del arte, lejos de recuperar lo trascendental y de escapar del individualismo, intensificaba meramente la introspección. Este problema le llevó, durante la última parte de su carrera, a buscar la restauración de la autoridad en el héroe como rey. Sin embargo, incluso a medida que Carlyle se fue desplazando de privilegiar la autoridad de los hombres de letras, no abandonó personalmente la literatura, es decir, que no dejó de escribir. Al seguir componiendo desde una perspectiva que asumía la autoridad trascendental de la literatura, no sólo permitió una crítica profunda de la sociedad victoriana, sino que incapacitó a la literatura como fuerza dentro de tal sociedad. En el proceso de establecer y de afirmar su propia autoridad, así como de perseguir los cimientos de la autoridad social, desempeñó el dilema de la literatura.
Actualizado por última vez el 21 de junio de 2007; traducido el 01 de septiembre de 2012